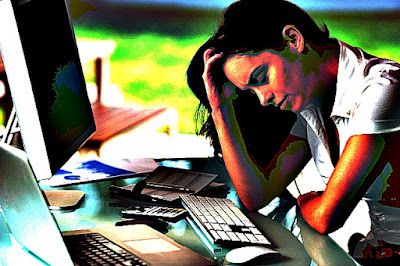- Sigue adelante, no te detengas!
El sudor corría, inmisericorde, por mi acalorada frente. Mis manos, atenazadas y sin posibilidad de moverlas, no podían auxiliarme para que pudiese limpiarme las perlas que corrían por mi nariz. El paisaje se abría ante mí desplegando toda su magnificencia. Lástima. Me hubiese gustado poder disfrutar de la última vez que transitaba hacia este paraíso.
Sentí una punzada en la espalda azuzándome para que no me demorase, al tiempo que mi agresora alzaba la voz para impedirme la réplica.
- ¡Vamos, torpe! ¡Deja de arrastrar los pies, que parece que estás desfilando hacia el patíbulo!
Esa última palabra, esa mención retórica al cadalso, me produjo una descarga de adrenalina que me hizo atrapar con fuerza la presa que mantenía agarrada con mis manos. Intuía ya que me quedaban pocos segundos de vida, de esa vida que constituía una muerte silente, un infierno helado donde había sobrevivido demasiado tiempo más que el que mi dignidad me hubiese permitido.
Me paré en seco y, sin atender los gritos ni imprecaciones de mi torturadora, liberé mis anquilosadas manos. Sin volver la vista atrás y soltando las dos sillas, la nevera, el par de sombrillas y el bolso de mano que me colgaba del hombro, caminé apaciblemente hacia la orilla. Los gritos de esa grulla indómita a la que había soportado durante más tiempo del razonable se diluyeron y mezclaron con el dulce sonido de las olas al romper en la orilla.
Sin quitarme la camiseta, me zambullí de cabeza en las heladas aguas que me acogieron dulcemente, generándome un sentimiento de liberación que mi atormentado espíritu anhelada desde hacía más tiempo del que podía recordar.